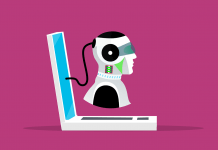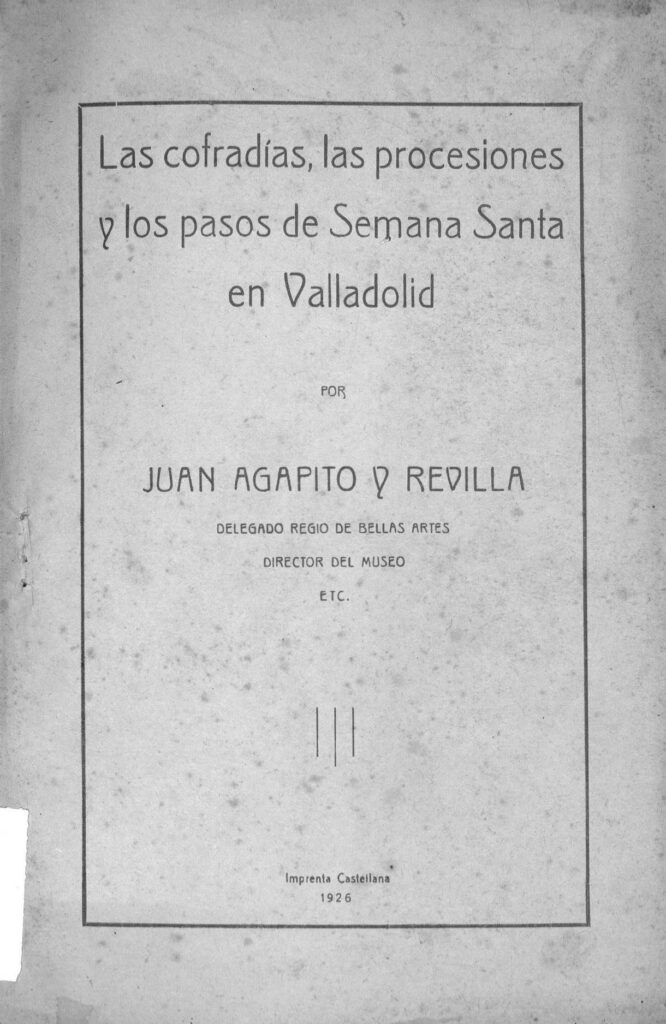Lorena Arias | Rebeca Asensio | Laura Cuadrado
Valladolid celebra un siglo de fe católica renovada y todas las partes colaboran para sacar adelante cada evento de la liturgia
«Tienen las procesiones de la Semana Santa vallisoletana muchos motivos de reflexión y examen. Uno de ellos, de modo indiscutible, es el de constituir por sí el mejor y más grandioso exponente de la fe», escribió en 1947 Fernando Ferreiro, por entonces alcalde de Valladolid y presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa. Y es muy cierto que la capital de Castilla y León tiene en su ADN una larga tradición en este aspecto, que data desde el siglo XVI, cuando se fundaron las primeras cofradías. En el presente, la ciudad sigue presumiendo de contar con una Semana Santa única en toda España, tanto por la calidad escultórica de sus pasos, como por la implicación de sus cofrades y el silencio apasionante de sus procesiones.
Se cumplen cien años de la transformación y el afianzamiento de la Semana Santa en Valladolid. Para conmemorarlo, el Ayuntamiento, el Archivo y la Junta de Cofradías de Valladolid han creado una exposición titulada, Cien años de Semana Santa en Valladolid, que muestra la progresión de esta celebración mediante 300 documentos y piezas expuestas en la Sala Municipal de Exposiciones de la Pasión de Valladolid.
Esta liturgia tan importante abarca un sinfín de actividades que se reparten a lo largo de la semana y otras tradiciones que empiezan antes, como los viernes de Cuaresma, cuando los creyentes no deben comer carne si quieren honrar el sufrimiento de Jesucristo (que estuvo 40 días sin comer en el desierto). La prohibición se extiende al Viernes Santo. Durante los días de celebración, que son también las vacaciones de Semana Santa, adultos y jóvenes toman parte en todos los eventos, pero quienes viven esta fiesta como verdaderos cofrades, realizando procesiones y reuniones, aseguran que hay un mundo de diferencia.
Vivir la tradición como cofrade
En los cimientos mismos de la Semana Santa vallisoletana se encuentran las cofradías, que se fundaron en torno a 1545, dedicadas a fines de caridad y, desde sus inicios, se llamaron “cofradías penitenciales”. Cada año, 20 hermandades se reúnen en Valladolid para mantener viva una tradición católica llena de fe y devoción, la Pasión y Resurrección de Cristo, y lo que las une mucho más que la costumbre; «Al final, vas haciendo familia, la gente de la cofradía se convierte en familia», explica Virginia Herrero, cofrade de Nuestro Padre Jesús Resucitado. Herrero ingresó por primera vez en una cofradía cuando tenía quince años, por herencia familiar, como le ocurre a la mayoría de cofrades. Su experiencia le ha demostrado que la Semana Santa «no es sólo la procesión que se ve en la calle», sino la preparación exhaustiva, tanto técnica como espiritual, que hay detrás. Por ello, invita a «todo el mundo, sea creyente o no» a vivir la liturgia desde una cofradía, «a estar dentro».
Como advierte Herrero, no se trata sólo de procesionar. Muchas cofradías se mantienen activas durante todo el año, como cuenta Rubén Beneite, del Santísimo Cristo Despojado: «hay representaciones todo el año, como eventos especiales por aniversarios, y la banda no descansa». A su compañero, Manuel Segurado, también le viene de familia lo de ser cofrade y, por tanto, se ha criado entre la fe y el sentimiento de hermandad. «Una de las cosas que más me llena de ser cofrade – señala – es acordarme de la gente que ya no está cuando se sale en procesión. (…) Ese recuerdo y la emoción de transmitir nuestra devoción es algo que es difícil de explicar, pero es muy bonito».
El papel central de la Iglesia
La Semana Santa se sustenta en tres pilares fundamentales: la fe, el arte y la Iglesia. Este último es el núcleo de esta liturgia cristiana, que parte de las escrituras bíblicas y del Pésaj, la Pascua judía. La Iglesia ha marcado siempre el desarrollo de la Semana Santa, desde el inicio de la cuaresma hasta la realización de los oficios (Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual). Y la atmósfera que se crea en las parroquias – desde la figura del cura hasta las palabras que este transmite a los creyentes (y no creyentes) como también el tono con que se ofician las misas – es vital para la confección del espíritu devoto en las personas.
«La Semana Santa atrae a la gente porque invita a celebrar, con un espíritu más fuerte, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo», asegura don Antonio da Silva, párroco de Tudela de Duero (Valladolid). «Para la Iglesia es una época muy importante – continúa –, nuestra fe se sostiene en ello». Y, así como toda pequeña iglesia es el núcleo de la Semana Santa en cada pueblo, barrio o ciudad, el punto en que confluyen todas las iglesias católicas del mundo es el Vaticano: «Este año – anuncia don Antonio – hacemos una llamada a las personas, que viene desde el Papa Francisco, para vivir la esperanza cristiana, fundamentada en la persona de Jesucristo».
Detrás y dentro de las procesiones
Dentro de toda cofradía hay distintas ocupaciones. «Desde los más pequeños hasta los más veteranos – explica Virginia Herrero – cada uno va adquiriendo su papel». En su caso, este papel es el de vestir a las manolas o hermanas de devoción, enseñando a las chicas a colocarse la característica mantilla. Se cuida cada detalle de la vestimenta, de los pasos, las velas, la planta de procesión. Los cofrades se encargan de que todo esté al punto para que el desfile se desarrolle sin incidentes ni apuros.
Como ya adelantaba Rubén Beneite, las cofradías no descansan a lo largo del año. Uno de sus hermanos cofrades, Manuel Segurado, es portador de los pasos, ocupación que requiere meses de ensayo tanto físico como con la banda musical. «Es una labor que llevamos con mucho orgullo e ilusión», asegura. También hay gente que ayuda de forma personal, por ejemplo, con la influencia de su profesión, como Javier Burrieza, cofrade de la Vera Cruz, que colabora en actividades a través de su labor de historiador. Burrieza ha escrito un libro sobre su cofradía (Primero faltará la luz que cofrades en la cruz) y ha dedicado parte de su vida a investigar sobre sus orígenes. Asegura que tiene «una dimensión de identificación con la propia ciudad y con las propias vivencias de familiares».
Pasión a través de la música
Como toda expresión de los sentimientos humanos, la Semana Santa deposita su mayor fuerza y atractivo en las finísimas manos del arte. Y sucede que es su forma más efímera la que, con mayor exactitud, nos transporta a cada pasaje único de esta liturgia. La música. La que encoge los corazones al paso de las trágicas figuras. La que envuelve y da sentido a cada momento religioso, con un timbre propio en cada parte de España.
En Valladolid, las melodías procesionales son solemnes, interpretadas por instrumentos de viento metal y/o percusión, y conllevan un ensayo de meses para coordinar a la perfección pasos, latidos y baquetas. Pero la música sacra suena también en ciclos como Voces de Pasión, que reúne cada año a distintos coros de toda España. Esta vez, uno de los participantes ha sido Voces Blancas de Valladolid, con un repertorio entre lo clásico, como Stabat Mater, y lo alternativo, como Be Thou my Vision.
También fuera de la provincia ha llegado el talento vallisoletano. En su último concierto en Palencia, el Coro Universitario interpretó Miserere de V. Goicoechea, una pieza de canto lírico y gregoriano, que se realiza a la luz de un tenebrario. «Uno de los momentos más sobrecogedores de toda la liturgia», asegura Íñigo Igualador, director del coro. El espectáculo consiste en el apagado progresivo de las velas, hasta que solo queda una, que simboliza a la Virgen María, la última persona que permanece junto al cuerpo de Jesús.
Museos ambulantes de escultura
Algo sinigual de la Semana Santa vallisoletana es la belleza de sus pasos. Las calles se convierten en verdaderos museos ambulantes, exhibiendo gran cantidad de figuras religiosas. Valladolid cuenta con 65 pasos, de los cuales 32 representan a Cristo y 9 a la Virgen, mientras que los otros 24 son conjuntos procesionales.
Estas tallas son la prueba de una larguísima tradición escultórica y la ciudad puede presumir de contar con artistas tan grandes como Gregorio Fernández. Dada su antigüedad, las figuras han tenido que ser restauradas muchas veces y aún siguen siendo muy cuidadas. En el año 1900, llegó a Valladolid Juan Agapito y Revilla, arquitecto municipal que fue nombrado director del Museo Nacional de Escultura. Fue un gran impulsor de la Semana Santa vallisoletana, encargado de reagrupar los pasos y figuras, y relanzar las funciones de las cofradías.
Emblemáticos artistas del Renacimiento y Barroco, así como escultores contemporáneos, son los escultores de la identidad de cada cofradía. Entre ellos, destacan José de Rozas (1662-1725), que dio forma a las tallas Cristo de la Humildad y Cristo Yacente y Ángeles. Por otro lado, Miguel Ángel Tapia (1966) es uno de los últimos artistas vallisoletanos encargado de crear esculturas como El Prendimiento o Virgen de la Alegría.
La memoria en papel desgastado
Como queda evidenciado, en Valladolid, la Semana Santa es mucho más que un evento católico universal. Es memoria y, también, identidad. Este año, hay carteles por toda la ciudad que anuncian el centenario de esta celebración, pero, contrario a lo que se puede pensar, lo que se conmemora, realmente, no es la instauración de la Semana Santa en Valladolid… sino su resurgimiento.
«Lo que más molestó a las cofradías y lo que ocasionó su completa decadencia y, por tanto, la de las procesiones (…) fueron la intromisión y mandatos de los Alcaldes del Crimen», escribe Juan Agapito y Revilla, delegado de Bellas Artes, en su obra Las cofradías, las procesiones y los pasos de Semana Santa en Valladolid, publicada en 1925. Estos “alcaldes del crimen” eran jueces de la Real Chancillería del Antiguo Régimen que, en Valladolid, llegaron a ser la máxima autoridad. Ellos se encargaron de obstaculizar la salida de las cofradías hasta restringir por completo sus derechos. Ya a finales del siglo XVIII y durante todo el siglo XIX, Valladolid no volvería a ver procesiones hasta la década de 1920.
Desde entonces, se conservan multitud de revistas, programas y fotografías que cuentan por sí solas la historia del último siglo de esta celebración cristiana en la capital del Pisuerga. Desde libros de la imaginería vallisoletana, con discursos de alcaldes y arzobispos, hasta dibujos que muestran al detalle la vestimenta de cada cofradía, es infinita la memoria en papel desgastado, en hojas casi pulverizadas, guardadas en el Archivo Municipal y en las bibliotecas de Valladolid, como las que se aprecian en esta galería fotográfica de Reina Sofía.
En definitiva, no faltan fotos, libros, historias o vivencias personales para poner de manifiesto el significado real de la Semana Santa vallisoletana. Todas las procesiones de España tienen su toque único, pero la de Valladolid va más allá del elemento visual deslumbrante – que también posee – y alcanza una dimensión espiritual incomparable, mística, identitaria.