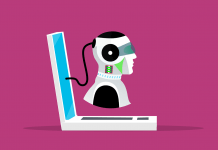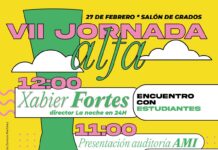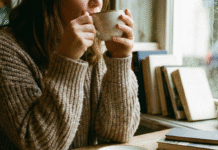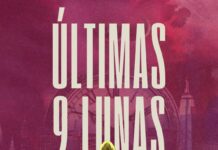HELENA MASEDO GARZÓN | Fotografía: Pixabay
La escritura no es una cierta exacta. Edgar Allan Poe cuestionó que solo los poetas nacen con el don de dominar el arte de la palabra. Noventa años más tarde, Hemingway reafirmaba sus menciones con una de sus citas más célebres: «Todos somos aprendices en un oficio en el que nunca se llega a ser un maestro».
La cultura literaria contemporánea, no obstante, no entiende de creencias similares. No es necesario fingir atención para obviar que nuestro entorno rememora a dichos autores con más frecuencia de la que quizá nunca gozaron ellos por aquel entonces. Tan solo una minoría frunce el ceño aún ante un puñado de apellidos: Shakespeare, Woolf, Austen, Tolstói, Cervantes.
EL NUEVO AUGE
El interés por los clásicos literarios ha experimentado un auge tras la pandemia de la COVID-19. Con motivo de una situación que parecía escapársenos de las manos, hubo quien se refugió en la memoria de estos autores y su imprecisa capacidad de reflexión. Su visión humanista, realista y, en ocasiones, pesimista, proyectó la esfera social de 2020. Y, desde entonces, los clásicos han regresado para quedarse.
Los buenos artistas existen simplemente en lo que hacen, y por lo tanto son perfectamente aburridos en lo que son. Un gran poeta, un poeta realmente grande, es la criatura más antipoética de todas. Pero los poetas mediocres son absolutamente fascinantes. Mientras peores sean sus rimas, más pintorescos se ven.
—El retrato de Dorian Grey, Oscar Wilde
Títulos como El retrato de Dorian Grey (Oscar Wilde), Adiós a las armas (Ernest Hemingway), 1984 (George Orwell) o Madame Bovary (Gustave Flaubert) se ofrecieron como vehículo narrativo de comprensión y crítica social, si bien también formularon nuevas formas de psicología y experiencia humana. Su efecto fue tal que, en estos años, las grandes editoriales han impulsado nuevas propuestas literarias de todos ellos.
Entre las corporaciones influyentes, Penguin Random Books incluye reediciones especiales y plantea ofertas sugerentes a fin de conciliar estos títulos con el público joven. Los autores, por otro lado, recrean las tramas más emblemáticas en sus escritos. Y las universidades, sin apenas excepción, propician un creciente interés por estos volúmenes desde sus aulas.
Aún y con todo, la ineficacia actual del mensaje de los genios literarios resulta, a mi juicio, deplorable. La introspección de Sin novedad en el frente (Erich Maria Remarque) tan solo arropa conciencias falsamente tranquilas, mientras Oriente Próximo bombardea Palestina y Rusia ataca Ucrania. Matar a un ruiseñor (Harper Lee) denunció una discriminación que aún perdura. Y Los Miserables (Víctor Hugo) censuró una desigualdad que, lejos de evitarse, parece recompensarse.
Y, aún y con todo, nos obstinamos en defender lo que ya está defendido, sin que todo ello se traduzca en verdaderos cambios de conducta.
Quizá por ello, en mis últimas lecturas solo encuentro un consuelo vacío, entre los que destaco títulos como: El gato negro y otros cuentos de horror (Edgar Allan Poe), Fiesta y Adiós a las armas (Ernest Hemingway), Fahrenheit 451 (Ray Bradbury) y La sombra del viento (Carlos Ruiz Zafón).
Tal vez y con suerte, dentro de un siglo sus nombres se recordarán con mayor fortuna con la que se les rememora ahora.