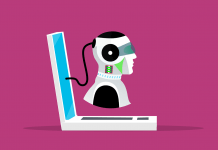Adrián Arranz | Fotografía: Pixabay
Vivimos en una sociedad universal, donde cada vez hay menos fronteras y existe una mayor multiculturalidad. Se derriban estereotipos y alcanzamos una unión entre todos en base a unas “reglas sociales”, las cuáles, no son completamente acatadas. Desde el principio de la historia los europeos han tenido una visión muy egoísta de lo que era el mundo, nosotros somos superiores y los demás están menos desarrollados que nosotros. Este tópico ha ido desapareciendo, pero hasta en la actualidad se ven resquicios de ese pensamiento.
En el imaginario colectivo todos nos podemos imaginar lo que conllevaron todos los colonialismos que existieron por todas las partes del globo. Lugares donde vivían personas locales llevando a cabo sus costumbres y siguiendo la forma de ver la vida que habían conocido hasta entonces. Cuando llega el invasor, los europeos, esas culturas y tradiciones son arrolladas por una ideología que han de aceptar si quieren adaptarse a ese nuevo entorno. La religión la mayoría de veces era algo innegociable, convertirse o perecer.
Lejos ya de esos tiempos oscuros, con las guerras mundiales que asolaron el mundo en el siglo XX los países europeos quisieron alejarse de esa visión de tiranos déspotas que arrasaban allá por donde iban, eso dio paso a la independencia de una gran parte de territorios. Aunque este problema fue atajado, la visión eurocentrista sigue imperando de maneras diferentes, pero con el mismo pretexto. Queremos que los demás se adapten a nosotros, a los que aquí vemos bien, porque, como hace cientos de años, esa es “nuestra misión”, tenemos que enseñar a los menos desarrollados.
Criticamos lo que no entendemos, lo que nos parece extraño o diferente, las tribus en África viven en base a sus creencias y su historia propia, algo que no tendríamos que osar volver a profanar. Sin embargo, hay veces que estas ideologías abren un debate muy complejo y que genera muchas opiniones, hasta dónde llegan los límites de las diferentes culturas cuando chocan con los derechos humanos.
Existen prácticas que, por más arraigadas que estén, traspasan una línea ética común: la que separa la costumbre de la violencia. La mutilación genital femenina, los matrimonios forzados o la persecución por orientación sexual no pueden justificarse en nombre del respeto cultural. La diversidad no puede convertirse en excusa para el dolor. Ahí aparece el dilema: ¿defender lo que creemos justo o respetar lo que otros consideran propio?
El equilibrio no es sencillo. Imponer valores desde una posición de superioridad reproduce el mismo patrón de dominación que en otros tiempos impusieron las potencias coloniales. Pero mirar hacia otro lado en nombre del “respeto cultural” también es una forma de complicidad. La clave, quizás, no esté en imponer ni en ignorar, sino en entender. En escuchar a quienes dentro de esas mismas culturas luchan por cambiar desde dentro lo que el exterior no logra transformar desde fuera.
Hace un año conocí a Pauline, una mujer que había llegado a España después de escapar de su país de origen, Guinea-Conakry. Allí había sufrido mutilación genital sin su consentimiento, una práctica muy común con las mujeres en algunos países de África por cuestiones religiosas. Este tipo de acciones, unido a muchos más ejemplos, como las mujeres que están en contra de ir tapadas hasta la vista en Afganistán, nos hacen ver los límites.
A menudo se olvida que los derechos humanos no nacen de una geografía, sino de una aspiración común. La Declaración Universal de 1948 fue redactada en un contexto europeo, sí, pero su espíritu, la dignidad humana, no pertenece a ningún continente. La igualdad, la libertad o el derecho a no sufrir violencia no deberían ser patrimonio cultural de nadie.